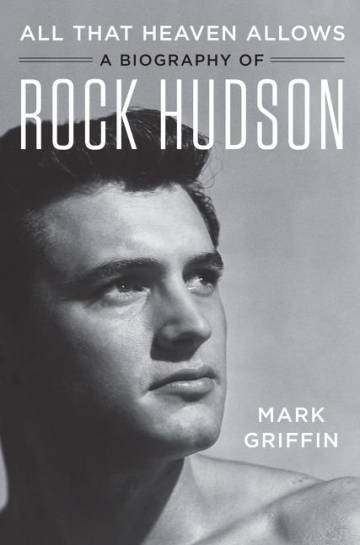|
| Olivia de Havilland |
Artículo publicado originalmente en EL PAÍS:
Aparecen de vez en cuando fotografías de alguien que parece empeñado en vivir eternamente y ojalá que no prolonguen su estancia en la tierra contra su voluntad, con un rostro que parece hermanado con el formol y que exhibe una sonrisa que alguna vez fue legendaria. Ha cumplido 102 años y el cine decidió que se llamara Kirk Douglas, aunque el hijo del trapero judío fuera bautizado como Issur Danielovich. En la pantalla este actor grandioso representó la fiereza inteligente, la complejidad, la determinación, la veracidad, el peligro. Su presencia y su obra son inmortales, pero hace mucho tiempo que se jubiló de su arte. También ha superado los 102 Olivia de Havilland. Nunca fue sensual, pero admitamos que sabía sufrir en silencio, como demostró modélicamente en Lo que el viento se llevó y La heredera.“Somos ángeles con arrugas feroces en los pómulos”, cantaba Lucio Dalla. Y la memoria insiste en recordar a todos aquellos ángeles y demonios, tan humanos, tan magnéticos, que todavía no se han largado al otro barrio, retirados por voluntad propia o a la fuerza del territorio en el que fueron reyes y reinas durante tanto tiempo, desde el que desplegaron un encanto que enamoraba a los espectadores de cualquier parte, convencidos de que las películas eran de los intérpretes y no de esos seres invisibles llamados directores.
Lo aconsejaba un poeta: “Guarda tus mejores recuerdos, y si llegas a viejo, que te sirvan”. Mis visitas durante una década a esas antesalas del cielo, del infierno o de la nada llamadas residencias de ancianos, lugares desoladores (aunque posean cien estrellas) en los que constatas el final del camino para seres que vegetan, o con la mirada acuosa y perdida, o gimientes, o temerosos y gritones ante fantasmas que solo ven ellos, o medicadamente apacibles, me hacen desear con toda mi alma, con infinita compasión, que algunos de sus moradores aún dispongan del consuelo o la alegría de recordar que en algunos momentos de sus vidas sintieron algo parecido a la felicidad.
 |
| Kirk Douglas en Espartaco |
Yo deseo que esas estrellas jubiladas de su oficio hagan memoria de que disfrutaron en su trabajo y en su existencia del esplendor en la hierba. Y no sé si les importa, pero que recuerden también que a esos desconocidos llamados espectadores nos hicieron más grata la existencia. Sigue vivo y retirado el gran Sean Connery, aquel tipo tan atractivo y convincente que protagonizó las tres películas de aventuras más hermosas de los años setenta: El hombre que pudo reinar, El viento y el león y Robin y Marian. También el hipnótico Gene Hackman, alguien que hacía creíbles a todos sus personajes, en cualquier género, dotando de matices al bien y al mal. Y Sidney Poitier, aquel elegante señor negro, abarrotado de talento, al que el Hollywood militantemente blanco no tuvo más remedio que otorgarle categoría de estrella, alguien que vendía infinitas entradas entre el público de todas las razas.
¿Y ellas, las jubiladas? ¿Qué contar de Sofía Loren, mujer entre las mujeres, belleza en grado extremo y nervio, desgarro y sensibilidad, dramática y comediante, intensa y sobria, capaz de transmitir un registro inacabable de sensaciones? Y sospecho que ningún varón heterosexual fue inmune a la volcánica sensualidad de Brigitte Bardot (sí, la aguerrida madrina de las focas e inquebrantable amante del Frente Nacional) y de Kim Novak. Tengo claro que el arte de interpretar alcanza niveles sublimes en actrices como Katherine Hepburn y Meryl Streep. Bardot y Novak son otra cosa, pero siempre compré la entrada para todas las películas que hicieron. Doris Day tampoco ha muerto, pero jamás me ha fascinado en ningún sentido. Y sigue viva la formidable Eva Marie Saint, conmovedora, desamparada y tierna intentando redimir a Brando en La ley del silencio, coqueteando con enorme estilo y seguridad absoluta ante el monarca de la seducción Cary Grant en Con la muerte en los talones. Que la vejez sea piadosa y benigna con esta inolvidable gente.